EL SECRETO
de Pablo De Santis, escritor argentino.
No recuerdo cuándo oí por primera vez el nombre de Ferrol, ni cuándo apareció mi afición por sus esculturas exactas, perfectas, vivas. Sin darme cuenta, había empezado a coleccionar los recortes que hablaban de él; después me dediqué a visitar los depósitos del museo donde dormían sus obras, y a rastrear esculturas perdidas en parques escondidos. En vano me enfurecía contra las modas que desterraban la perfección de la figura humana al territorio de la habilidad manual, para exaltar como arte verdadero sólo lo que encerraba alguna rancia novedad, alguna sorpresa repetida.
Leer más Fueron tantas las veces que dejé mi nombre en el libro de visitas de sus muestras; tantas las veces que escribí cartas iracundas a revistas de arte (que siempre cerraban antes de poder publicar mis comentarios) que me pareció natural que Ferrol se pusiera en contacto conmigo. Me envió una carta: era fama que jamás usaba el teléfono y que nunca se dejaba ver; y yo me había acostumbrado a pensar en él como en alguien muerto mucho tiempo atrás. El mensaje consistía en unas pocas líneas en las que me invitaba a pasar unos días en una casa de veraneo, junto a la laguna de Santa Olivia, en algún rincón del oeste de la provincia de Buenos Aires. Al pie de la carta había dibujado un boceto de plano, para que no me perdiera.
Después de un viaje de cuatro horas el tren me dejó en una estación ruinosa. Un perro dormía entre unos yuyos altos, y no había otro ser vivo en los alrededores. Caminé con mi valija de cuero siguiendo el recorrido dibujado por Ferrol: un galpón, unos sauces, un molino de viento, un bosque...Por unos minutos, me creí perdido, hasta que reconocí la casa del dibujo. En el jardín crecían informes macizos de hortensias, con las flores quemadas por la helada; más allá se veía un muelle casi derrumbado, con dos botes pintados de amarillo que flotaban entre los juncos.
Golpeé a la puerta y salieron a recibirme un hombre y una mujer. Durante los primeros segundos sólo vi a la mujer. En dos o tres de las conferencias que yo había dado sobre la obra de Ferrol ella había estado presente, siempre en primera fila (en primera y única fila). Había tratado de hablar con ella, pero desaparecía tan pronto como yo daba por terminada la conferencia; alguien me salía al paso para preguntarme una trivialidad y me impedía salir en su búsqueda.
También el otro hombre me parecía conocido de exposiciones o de conferencias. Dieron sus nombres: Livia Rivas, Julio Esden.
-¿Son los dueños de casa?- les pregunté.
-No, invitados como usted. Pero hace dos días que llegamos.
-¿Y Ferrol?
-No apareció. Está en Roma. Dejó mensajes para todos.
-Nos hace venir y él no viene. - Estaba decepcionado y miré con rencor a los otros dos, como si ellos tuvieran algo de culpa por la ausencia de Ferrol.
-Los artistas son excéntricos- dijo Livia, y se mordió el labio inferior, arrepentida de haber hecho el comentario de una señora de barrio. A mí no me molestó.
Tonto y vanidoso, pensé: ahora que llegué, seguro que aparece Ferrol, como si mi sola presencia modificara la realidad.
Livia me guió a mi cuarto, que estaba junto al suyo. No sabía si el orden lo había dispuesto Ferrol, o ella o la casualidad. Ya solo, y sentado en mi cama, abrí el sobre que me estaba destinado.
"Estimado Emilio:
Asuntos urgentes me obligan a partir. Le ruego que me espere y que disfrute de estas vacaciones. En pocos días nos encontraremos.
No vaya al lago. El agua parece calma, pero de la nada surgen enormes olas que se tragan a los botes.
Suyo
T. Ferrol".
La casa estaba provista de alimentos sofisticados: mariscos congelados, frascos de caviar rojo, conservas de ciervo y jabalí. Podíamos dedicarnos a pasear, a conversar y a comer, mientras esperábamos al maestro. Esner propuso un viaje en bote, y dije que no: Ferrol lo había advertido.
-Tengo experiencia. Por peligroso que sea el lago, no va a pasar nada si vamos cerca de la orilla. ¿O cree que hay un monstruo oculto en las profundidades?
No le respondí. Livia también se negó a ir y Esner partió solo, remando vigorosamente y alejándose de la orilla, para demostrar que no tenía miedo a nada. Como suele ocurrir en las embarcaciones de madera, entraba agua por las junturas del casco. Esner se vio obligado a detener el paseo para achicar el agua con una lata.
Durante los dos días siguientes dimos largas caminatas por los alrededores. Yo trataba de descubrir sola a Livia, pero siempre aparecía Esner. El ocio, la naturaleza, el lago, Livia, todo era un paraíso; pero la presencia de Esner, me devolvía a la realidad. En el mejor restaurante del mundo descubrimos a un viejo conocido que nos amarga la velada; en las mejores vacaciones, recordamos que no cerramos la llave de gas; y en un momento de éxtasis nos agarra un calambre.
Los tres hablábamos de Ferrol, como si no quisiéramos decir nada de nosotros. Era evidente que si disponíamos de tanto tiempo para estar allí era porque nadie nos echaba de menos en ninguna parte. Esner recordó la novela Diez indiecitos , donde una serie de personajes invitados a una isla comienzan a ser asesinados, castigados por viejos pecados.
-Pero esto no es una isla - dijo Livia.
-Y además no tenemos pecados que expiar - dije yo, no muy convencido.
Esa misma noche, Livia golpeó la puerta de mi cuarto. La hice pasar y nos besamos y fuimos a la cama sin decir una palabra. Al principio nos movíamos suavemente, para evitar que la cama hiciera crujir el piso de madera, pero después nos olvidamos de toda precaución.
Cuando despertamos, Esner no estaba. Había llovido durante la noche, y unas huellas confusas, no del todo borradas, parecían llevar a la orilla. Noté que faltaba uno de los botes. Imaginé a Esner celoso y decepcionado, remando con energía para alcanzar el centro del lago, oculto en la niebla.
Finalmente solos, caminamos por el bosque que rodeaba a la casa. Toqué cada árbol; mis dedos recorrían la corteza, que parecía un traje puesto de apuro sobre la madera lisa y clara. Hundí los dedos en la miel que encerraba la madera y los llevé a la boca. Cada veinte o treinta metros, Livia se detenía a atar los cordones de sus zapatillas, hasta que me agaché frente a ella para hacer dos nudos que ya no se deshicieron.
A la noche Esner no había regresado y nos alarmamos. El único teléfono que había en la casa estaba sin línea. Livia me pidió que buscara ayuda, pero rechacé la propuesta:
-Esperemos hasta mañana. Quizás está resentido; quizás se fue al hotel del pueblo y quiere asustarnos.
-¿Y si se ahogó? El bote no está.
-Lo debe haber amarrado entre los árboles. El agua está quieta, parece un estanque. ¿Como podría haberse ahogado?
Mientras ella ese duchaba me acerqué a la ventana y limpié con la mano el vidrio empañado. Bajo la luz de la luna, el lago parecía congelado. Pronto descubrí que algo se movía: el bote vacío avanzaba lentamente, a la deriva, empujado por la brisa nocturna. Los remos colgaban de los toletes, con las palas en el agua. Corrí la cortina y me dispuse a encender el fuego.
Mientras cocinaba unos tallarines, pensé en distintos argumentos para evitar que Livia insistiera en pedir ayuda. Pero no fue necesario, porque ella misma desistió de su propósito, sin explicarme por qué. Vivíamos en una parcela del mundo regida por un dios menor que manejaba las cosas sin hacer caso de nuestra voluntad. Eso nos libraba de la fastidiosa tarea de decidir.
A la mañana le llevé el desayunó a la cama. Tomó la mitad del café, pero no probó las tostadas. Se puso un vestido floreado y un abrigo y me advirtió que no la siguiera, que quería caminar sola. El cambiante humor de las mujeres no era para mi ninguna novedad; así que la dejé marchar.
A la noche, Livia todavía no había regresado. Sentí celos, como si la desaparición de Esner y de Livia de alguna manera los uniera en un complot organizado por el invisible Ferrol con ayuda de botes, del bosque y de los macizos de hortensias. Después de explorar los alrededores me quedé a esperar junto a la ventana, frente a una taza de café. Me quedé dormido en el sillón del comedor, con la luz encendida. En un momento de la noche desperté pronunciando su nombre, porque me pareció que golpeaban a la puerta; pero eran las ramas de un árbol.
Al amanecer salí tambaleante a recorrer el bosque. Esperaba con ansiedad que los dos, o quizás los tres, salieran de entre los árboles: su risa y su burla hubieran sido una bendición. Hubo un momento en que decidí pedir ayuda en el pueblo, pero a mitad de camino me arrepentí. Estaba seguro de que nadie podía ayudarme.
Ferrol apareció a la mañana siguiente. Lo reconocí de inmediato, en parte por las fotografías, en parte porque en ningún momento había dejado de esperarlo. Debía ser viejo, pero no había en él ningún rasgo de debilidad. Tenía la piel pegada a los huesos de la cara. Parecía llegar de lejos; sus ropas, ligeramente extravagantes, me recordaron a un explorador. Estaban sucias de polvo, como si hubiera venido caminando a través de un desierto. Tenía muchas preguntas para hacerle, que se resumían en una sola pregunta, que ya no era capaz de hacer. Me hizo una señal para que echara a caminar con él, y dejé que me guiara por el bosque. El silbaba una canción conocida, que traté en vano de recordar.
Ferrol se detuvo en un claro, frente a una estatua de mármol que representaba a Livia, que era Livia. Estaba desnuda: a sus pies había quedado la ropa que ya no necesitaba. Toqué con incredulidad el vestido floreado como para comprobar que fuera el mismo que Livia se había puesto en la mañana. Olí el perfume de ella en el vestido, pero no en el mármol.
Ferrol se acercó para tocar la estatua, pero mi presencia lo inhibió.
-Trabajé durante años para darles vida y cuando lo conseguí me puse a llorar, porque sabía que el sortilegio tenía un plazo, y que llegaría un momento en que volverían al origen.
Acaricié la piel helada de Livia, con la esperanza de encontrar un mínimo movimiento, un latido.
Traté de odiar al viejo, pero mi voz sonó apagada, sin rencor:
-Si tuvo ese poder, puede hacerlo de nuevo.
-Ya no soy mago. El único poder que me queda es la paciencia. Hubiera preferido morir antes; morir sabiendo que me sobrevivían, que seguían caminando por el mundo. Que eran perfectos, y por eso, capaces de cometer errores.
-¿Por qué todavía estoy vivo?
-A usted lo tallé en madera. Pensé que sería el primero en regresar. Ya ve que no. Creía que todo el misterio estaba en los sortilegios, pero es el secreto de los materiales lo que nunca se termina de descubrir.
A lo largo del día pregunté a Ferrol por el largo proceso; pero me pareció que él, que lo había ejecutado, sabía tan poco como yo. Habló de polvorientos tratados, de experimentos fallidos y vagamente atroces, de un viejo maestro egipcio que le hablaba por señas, porque le habían cortado la lengua. Sus explicaciones eran confusas; recordaba las cosas de modo entrecortado, como se recuerdan los sueños. Me estaba hablando de un prodigio, y un prodigio que encerraba mi origen, y sin embargo me aburría. Como tema de conversación, prefiero las cosas ordinarias: la comida, las películas que más me gustan, que no siempre son las mejores, las conductas secretas de quienes me rodean, las inesperadas alteraciones de la rutina que acaban por ser también rutina. Los arcanos, las abstracciones, la pesada sabiduría: todo aquello que da vida no tiene nada que ver con la vida, y no me interesa.
Ferrol me invitó a quedarme en la casa, donde nada me faltaría. Le dije que me iría al día siguiente, y sin embargo -y han pasado tres meses- todavía no me he movido de aquí. Él estuvo conmigo una semana, y se dedicó a trabajar en el lago, con una sonda, tratando de encontrar la estatua sumergida. No me pidió ayuda, ni tampoco me ofrecí. Varias veces lo vi a punto de darse vuelta con el bote, de tanto que se inclinaba sobre la borda. Pero el lago es grande y se hubiera necesitado media docena de botes y hombres para tener alguna probabilidad de éxito.
Ferrol se resignó a la pérdida de su obra. Se fue temprano, para alcanzar el único tren del día. Cuando se marchó, no golpeó a mi puerta para saludarme ni me dejó mensaje alguno, excepto su sonda: una cuerda de nylon con una pesa en el extremo. Tal vez tuviera la esperanza de que yo lo reemplazara en la búsqueda.
Llevo una vida tranquila. A veces voy al pueblo y converso un poco con el dueño del almacén de ramos generales, mientras tomo una hesperidina y juego a los naipes. Hago largas caminatas por el bosque, miro desde el muelle la niebla que cubre el lago, asisto a los saltos de unos peces plateados. A la tarde me quedo junto a Livia, y le hablo en voz baja mientras estudio las vetas del mármol e imagino la forma del corazón escondido en la piedra. Y rezo: cuando Dios o los dioses se cansen de su propia compasión o de su propia crueldad, que el fin me sorprenda aquí, junto a ella. Así continuaremos, quietos, uno junto al otro, nuestra caminata por el bosque.
Después de un viaje de cuatro horas el tren me dejó en una estación ruinosa. Un perro dormía entre unos yuyos altos, y no había otro ser vivo en los alrededores. Caminé con mi valija de cuero siguiendo el recorrido dibujado por Ferrol: un galpón, unos sauces, un molino de viento, un bosque...Por unos minutos, me creí perdido, hasta que reconocí la casa del dibujo. En el jardín crecían informes macizos de hortensias, con las flores quemadas por la helada; más allá se veía un muelle casi derrumbado, con dos botes pintados de amarillo que flotaban entre los juncos.
Golpeé a la puerta y salieron a recibirme un hombre y una mujer. Durante los primeros segundos sólo vi a la mujer. En dos o tres de las conferencias que yo había dado sobre la obra de Ferrol ella había estado presente, siempre en primera fila (en primera y única fila). Había tratado de hablar con ella, pero desaparecía tan pronto como yo daba por terminada la conferencia; alguien me salía al paso para preguntarme una trivialidad y me impedía salir en su búsqueda.
También el otro hombre me parecía conocido de exposiciones o de conferencias. Dieron sus nombres: Livia Rivas, Julio Esden.
-¿Son los dueños de casa?- les pregunté.
-No, invitados como usted. Pero hace dos días que llegamos.
-¿Y Ferrol?
-No apareció. Está en Roma. Dejó mensajes para todos.
-Nos hace venir y él no viene. - Estaba decepcionado y miré con rencor a los otros dos, como si ellos tuvieran algo de culpa por la ausencia de Ferrol.
-Los artistas son excéntricos- dijo Livia, y se mordió el labio inferior, arrepentida de haber hecho el comentario de una señora de barrio. A mí no me molestó.
Tonto y vanidoso, pensé: ahora que llegué, seguro que aparece Ferrol, como si mi sola presencia modificara la realidad.
Livia me guió a mi cuarto, que estaba junto al suyo. No sabía si el orden lo había dispuesto Ferrol, o ella o la casualidad. Ya solo, y sentado en mi cama, abrí el sobre que me estaba destinado.
"Estimado Emilio:
Asuntos urgentes me obligan a partir. Le ruego que me espere y que disfrute de estas vacaciones. En pocos días nos encontraremos.
No vaya al lago. El agua parece calma, pero de la nada surgen enormes olas que se tragan a los botes.
Suyo
T. Ferrol".
La casa estaba provista de alimentos sofisticados: mariscos congelados, frascos de caviar rojo, conservas de ciervo y jabalí. Podíamos dedicarnos a pasear, a conversar y a comer, mientras esperábamos al maestro. Esner propuso un viaje en bote, y dije que no: Ferrol lo había advertido.
-Tengo experiencia. Por peligroso que sea el lago, no va a pasar nada si vamos cerca de la orilla. ¿O cree que hay un monstruo oculto en las profundidades?
No le respondí. Livia también se negó a ir y Esner partió solo, remando vigorosamente y alejándose de la orilla, para demostrar que no tenía miedo a nada. Como suele ocurrir en las embarcaciones de madera, entraba agua por las junturas del casco. Esner se vio obligado a detener el paseo para achicar el agua con una lata.
Durante los dos días siguientes dimos largas caminatas por los alrededores. Yo trataba de descubrir sola a Livia, pero siempre aparecía Esner. El ocio, la naturaleza, el lago, Livia, todo era un paraíso; pero la presencia de Esner, me devolvía a la realidad. En el mejor restaurante del mundo descubrimos a un viejo conocido que nos amarga la velada; en las mejores vacaciones, recordamos que no cerramos la llave de gas; y en un momento de éxtasis nos agarra un calambre.
Los tres hablábamos de Ferrol, como si no quisiéramos decir nada de nosotros. Era evidente que si disponíamos de tanto tiempo para estar allí era porque nadie nos echaba de menos en ninguna parte. Esner recordó la novela Diez indiecitos , donde una serie de personajes invitados a una isla comienzan a ser asesinados, castigados por viejos pecados.
-Pero esto no es una isla - dijo Livia.
-Y además no tenemos pecados que expiar - dije yo, no muy convencido.
Esa misma noche, Livia golpeó la puerta de mi cuarto. La hice pasar y nos besamos y fuimos a la cama sin decir una palabra. Al principio nos movíamos suavemente, para evitar que la cama hiciera crujir el piso de madera, pero después nos olvidamos de toda precaución.
Cuando despertamos, Esner no estaba. Había llovido durante la noche, y unas huellas confusas, no del todo borradas, parecían llevar a la orilla. Noté que faltaba uno de los botes. Imaginé a Esner celoso y decepcionado, remando con energía para alcanzar el centro del lago, oculto en la niebla.
Finalmente solos, caminamos por el bosque que rodeaba a la casa. Toqué cada árbol; mis dedos recorrían la corteza, que parecía un traje puesto de apuro sobre la madera lisa y clara. Hundí los dedos en la miel que encerraba la madera y los llevé a la boca. Cada veinte o treinta metros, Livia se detenía a atar los cordones de sus zapatillas, hasta que me agaché frente a ella para hacer dos nudos que ya no se deshicieron.
A la noche Esner no había regresado y nos alarmamos. El único teléfono que había en la casa estaba sin línea. Livia me pidió que buscara ayuda, pero rechacé la propuesta:
-Esperemos hasta mañana. Quizás está resentido; quizás se fue al hotel del pueblo y quiere asustarnos.
-¿Y si se ahogó? El bote no está.
-Lo debe haber amarrado entre los árboles. El agua está quieta, parece un estanque. ¿Como podría haberse ahogado?
Mientras ella ese duchaba me acerqué a la ventana y limpié con la mano el vidrio empañado. Bajo la luz de la luna, el lago parecía congelado. Pronto descubrí que algo se movía: el bote vacío avanzaba lentamente, a la deriva, empujado por la brisa nocturna. Los remos colgaban de los toletes, con las palas en el agua. Corrí la cortina y me dispuse a encender el fuego.
Mientras cocinaba unos tallarines, pensé en distintos argumentos para evitar que Livia insistiera en pedir ayuda. Pero no fue necesario, porque ella misma desistió de su propósito, sin explicarme por qué. Vivíamos en una parcela del mundo regida por un dios menor que manejaba las cosas sin hacer caso de nuestra voluntad. Eso nos libraba de la fastidiosa tarea de decidir.
A la mañana le llevé el desayunó a la cama. Tomó la mitad del café, pero no probó las tostadas. Se puso un vestido floreado y un abrigo y me advirtió que no la siguiera, que quería caminar sola. El cambiante humor de las mujeres no era para mi ninguna novedad; así que la dejé marchar.
A la noche, Livia todavía no había regresado. Sentí celos, como si la desaparición de Esner y de Livia de alguna manera los uniera en un complot organizado por el invisible Ferrol con ayuda de botes, del bosque y de los macizos de hortensias. Después de explorar los alrededores me quedé a esperar junto a la ventana, frente a una taza de café. Me quedé dormido en el sillón del comedor, con la luz encendida. En un momento de la noche desperté pronunciando su nombre, porque me pareció que golpeaban a la puerta; pero eran las ramas de un árbol.
Al amanecer salí tambaleante a recorrer el bosque. Esperaba con ansiedad que los dos, o quizás los tres, salieran de entre los árboles: su risa y su burla hubieran sido una bendición. Hubo un momento en que decidí pedir ayuda en el pueblo, pero a mitad de camino me arrepentí. Estaba seguro de que nadie podía ayudarme.
Ferrol apareció a la mañana siguiente. Lo reconocí de inmediato, en parte por las fotografías, en parte porque en ningún momento había dejado de esperarlo. Debía ser viejo, pero no había en él ningún rasgo de debilidad. Tenía la piel pegada a los huesos de la cara. Parecía llegar de lejos; sus ropas, ligeramente extravagantes, me recordaron a un explorador. Estaban sucias de polvo, como si hubiera venido caminando a través de un desierto. Tenía muchas preguntas para hacerle, que se resumían en una sola pregunta, que ya no era capaz de hacer. Me hizo una señal para que echara a caminar con él, y dejé que me guiara por el bosque. El silbaba una canción conocida, que traté en vano de recordar.
Ferrol se detuvo en un claro, frente a una estatua de mármol que representaba a Livia, que era Livia. Estaba desnuda: a sus pies había quedado la ropa que ya no necesitaba. Toqué con incredulidad el vestido floreado como para comprobar que fuera el mismo que Livia se había puesto en la mañana. Olí el perfume de ella en el vestido, pero no en el mármol.
Ferrol se acercó para tocar la estatua, pero mi presencia lo inhibió.
-Trabajé durante años para darles vida y cuando lo conseguí me puse a llorar, porque sabía que el sortilegio tenía un plazo, y que llegaría un momento en que volverían al origen.
Acaricié la piel helada de Livia, con la esperanza de encontrar un mínimo movimiento, un latido.
Traté de odiar al viejo, pero mi voz sonó apagada, sin rencor:
-Si tuvo ese poder, puede hacerlo de nuevo.
-Ya no soy mago. El único poder que me queda es la paciencia. Hubiera preferido morir antes; morir sabiendo que me sobrevivían, que seguían caminando por el mundo. Que eran perfectos, y por eso, capaces de cometer errores.
-¿Por qué todavía estoy vivo?
-A usted lo tallé en madera. Pensé que sería el primero en regresar. Ya ve que no. Creía que todo el misterio estaba en los sortilegios, pero es el secreto de los materiales lo que nunca se termina de descubrir.
A lo largo del día pregunté a Ferrol por el largo proceso; pero me pareció que él, que lo había ejecutado, sabía tan poco como yo. Habló de polvorientos tratados, de experimentos fallidos y vagamente atroces, de un viejo maestro egipcio que le hablaba por señas, porque le habían cortado la lengua. Sus explicaciones eran confusas; recordaba las cosas de modo entrecortado, como se recuerdan los sueños. Me estaba hablando de un prodigio, y un prodigio que encerraba mi origen, y sin embargo me aburría. Como tema de conversación, prefiero las cosas ordinarias: la comida, las películas que más me gustan, que no siempre son las mejores, las conductas secretas de quienes me rodean, las inesperadas alteraciones de la rutina que acaban por ser también rutina. Los arcanos, las abstracciones, la pesada sabiduría: todo aquello que da vida no tiene nada que ver con la vida, y no me interesa.
Ferrol me invitó a quedarme en la casa, donde nada me faltaría. Le dije que me iría al día siguiente, y sin embargo -y han pasado tres meses- todavía no me he movido de aquí. Él estuvo conmigo una semana, y se dedicó a trabajar en el lago, con una sonda, tratando de encontrar la estatua sumergida. No me pidió ayuda, ni tampoco me ofrecí. Varias veces lo vi a punto de darse vuelta con el bote, de tanto que se inclinaba sobre la borda. Pero el lago es grande y se hubiera necesitado media docena de botes y hombres para tener alguna probabilidad de éxito.
Ferrol se resignó a la pérdida de su obra. Se fue temprano, para alcanzar el único tren del día. Cuando se marchó, no golpeó a mi puerta para saludarme ni me dejó mensaje alguno, excepto su sonda: una cuerda de nylon con una pesa en el extremo. Tal vez tuviera la esperanza de que yo lo reemplazara en la búsqueda.
Llevo una vida tranquila. A veces voy al pueblo y converso un poco con el dueño del almacén de ramos generales, mientras tomo una hesperidina y juego a los naipes. Hago largas caminatas por el bosque, miro desde el muelle la niebla que cubre el lago, asisto a los saltos de unos peces plateados. A la tarde me quedo junto a Livia, y le hablo en voz baja mientras estudio las vetas del mármol e imagino la forma del corazón escondido en la piedra. Y rezo: cuando Dios o los dioses se cansen de su propia compasión o de su propia crueldad, que el fin me sorprenda aquí, junto a ella. Así continuaremos, quietos, uno junto al otro, nuestra caminata por el bosque.
Etiquetas: Lecturas
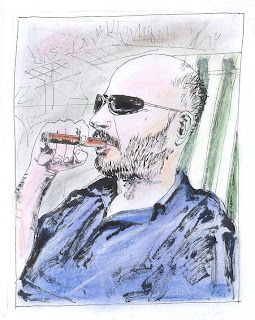







0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home