NOCHE PARA EL NEGRO GRIFFITHS
Abelardo Castillo, escritor argentino (1935)
«“Noche para el negro Griffiths” puede leerse como una discusión o una deuda. La primera versión de mi cuento es de 1959, pero lo terminé mucho después de haber leído “El perseguidor”. La tradición asegura que el plagio es la forma más sincera de la admiración: lo mismo vale para algunos desacuerdos. La trompeta, el hot, el barrio porteño de Barracas, opuestos al saxo, al bebop, al París de Cortázar, son polos de una velada discusión estética y momentos de mi deuda con un cuentista admirable» (del posfacio de 1976 a su libro ‘Las Panteras y el Templo’).
«La nueva generación hoy quiere desembarazarse de Cortazar —de Marechal, de Borges—, y yo no tengo edad para sumarme a estos parricidios, que, por otra parte, nunca afectaron la buena salud de ningún padre. -agregado en 1993-» A. Castillo; Alfaguara ‘Cuentos Completos’.
«La nueva generación hoy quiere desembarazarse de Cortazar —de Marechal, de Borges—, y yo no tengo edad para sumarme a estos parricidios, que, por otra parte, nunca afectaron la buena salud de ningún padre. -agregado en 1993-» A. Castillo; Alfaguara ‘Cuentos Completos’.
De él, de Griffiths, he sabido que todavía en 1969 tocaba la trompeta por cantinas cada vez más mugrientas de Barracas o el Dock, acompañado ahora (naturalmente) por algún pianista polaco, húngaro o checo —uno de esos pianistas bien convencionales, a los que no cuesta mucho imaginarios cuando el último cliente se ha marchado y los mozos apilan las sillas sobre las mesas, tocando abstraídos, solos y como fuera del mundo, notas de una mazurca, un aire de Brahms o una frase del Moldava: con una botella de vino sobre el piano y una multitud de porquerías imperdonables sobre la conciencia—, algún viejo pianista tan fracasado y canalla como él, como Israfel Sebastian Griffiths, y acaso tan capaz de un minuto de grandeza.
La trompeta, dije. No sé, realmente. Jamás he diferenciado bien esas cosas. Puede que Griffiths tocara la trompeta, o hasta el clarinete. Nunca el saxo. Elijo la trompeta porque me gusta la palabra: su sonido. Tiene forma, diría él; se la ve, saltando hacia arriba, dorada, ¿me comprende?, como una nota limpia en la que uno siente que alcanzó lo suyo, que se tocó el nombre. O a lo mejor solo decía: que está en lo suyo. Porque Griffiths, claro, era un músico pésimo. O si he de ser honrado, era algo peor; era decididamente mediocre. Sólo que lo sabía, y esto (aparte de su nombre) era lo que asustaba en él, lo que a mí me asustaba viéndolo soplar su corneta bajo la luz del Vodka o del Akrópolis, invulnerable, consciente de sus límites como si fuera un genio. Esto y el ala del demonio. Las ráfagas. Ciertas rachas de felicidad y de locura como relámpagos de una música de efímeras o como el resplandor de un sueño donde silbaba Otro: dos, tres endiabladas notas de oro delirante que algunas noches parecían arrebatarlo en mitad de un chapoteo sobre cualquier temita de formidable mal gusto, desquiciarlo del piso, hacerlo saltar de los zapatos y del traje, salirse de él y remontarlo por las motas hasta los límites del círculo, con trompeta y todo, no sé bien qué círculo, pero yo lo sentía así, o como podría sentir de golpe todas las estrellas sobre mi cabeza al entrar una noche en mi departamento o al bajar a un sótano. Y, durante ese segundo, la trompeta del negro irrumpía triunfalmente en la otra zona, ahí donde el jazz y el tango y un Stabat mater comienzan a ser la música, a secas, A tener algo en común, a complicarlo todo.
No digo que estos desplazamientos le ocurriesen muy seguido, no. Ni siquiera me atrevo a asegurar que la noche del chico Baxter ese, noche en que el negro se identificó diez minutos con el ángel —se tocó el nombre—, nos pasara lo del sótano y las estrellas. Pero, vamos a ver. Ya que no hay más remedio que contar yo esta historia (no sé por qué digo que no hay más remedio, pero de cualquier modo no lo hay, Griffiths), quiero ser muy franco. El jazz no me gusta. Ni el hot, ni el otro. Griffiths lo sabía. Y también sabía, aunque sin entender la razón, que yo en el fondo lo despreciaba.
Leer completo La trompeta, dije. No sé, realmente. Jamás he diferenciado bien esas cosas. Puede que Griffiths tocara la trompeta, o hasta el clarinete. Nunca el saxo. Elijo la trompeta porque me gusta la palabra: su sonido. Tiene forma, diría él; se la ve, saltando hacia arriba, dorada, ¿me comprende?, como una nota limpia en la que uno siente que alcanzó lo suyo, que se tocó el nombre. O a lo mejor solo decía: que está en lo suyo. Porque Griffiths, claro, era un músico pésimo. O si he de ser honrado, era algo peor; era decididamente mediocre. Sólo que lo sabía, y esto (aparte de su nombre) era lo que asustaba en él, lo que a mí me asustaba viéndolo soplar su corneta bajo la luz del Vodka o del Akrópolis, invulnerable, consciente de sus límites como si fuera un genio. Esto y el ala del demonio. Las ráfagas. Ciertas rachas de felicidad y de locura como relámpagos de una música de efímeras o como el resplandor de un sueño donde silbaba Otro: dos, tres endiabladas notas de oro delirante que algunas noches parecían arrebatarlo en mitad de un chapoteo sobre cualquier temita de formidable mal gusto, desquiciarlo del piso, hacerlo saltar de los zapatos y del traje, salirse de él y remontarlo por las motas hasta los límites del círculo, con trompeta y todo, no sé bien qué círculo, pero yo lo sentía así, o como podría sentir de golpe todas las estrellas sobre mi cabeza al entrar una noche en mi departamento o al bajar a un sótano. Y, durante ese segundo, la trompeta del negro irrumpía triunfalmente en la otra zona, ahí donde el jazz y el tango y un Stabat mater comienzan a ser la música, a secas, A tener algo en común, a complicarlo todo.
No digo que estos desplazamientos le ocurriesen muy seguido, no. Ni siquiera me atrevo a asegurar que la noche del chico Baxter ese, noche en que el negro se identificó diez minutos con el ángel —se tocó el nombre—, nos pasara lo del sótano y las estrellas. Pero, vamos a ver. Ya que no hay más remedio que contar yo esta historia (no sé por qué digo que no hay más remedio, pero de cualquier modo no lo hay, Griffiths), quiero ser muy franco. El jazz no me gusta. Ni el hot, ni el otro. Griffiths lo sabía. Y también sabía, aunque sin entender la razón, que yo en el fondo lo despreciaba.
—No, negro —le decía yo—. No al menos por lo que vos imaginás, sino porque, aparte de tocar esta porquería, tocás como un mono. Francamente sos muy malo, negro.
Él, riéndose, decía que sí. Y era cierto.
—Ves —le decía yo—, por eso.
Creo que la misma noche en que nos conocimos se lo dije.
—Sí —reflexionó Griffiths—. Pero hay que saber darse su lugar. Cada cosa en su sitio, ¿no? El mundo es como círculos, sabe.
—Dixit —dije—. Dale, Nietzsche.
Me miró. Le expliqué, como pude, la doctrina de los ciclos.
Él se divertía.
—Ése estaba loco. No. Lo que yo digo es otra cosa. Círculos así, planos —y hacía dibujos con el dedo, sobre la mesa—. Cada uno está en el suyo. O mejor: como si Dios nos hubiera dado a cada uno un círculo a llenar. A mí, con esto —y levantó la trompeta—. A usted, con lo que sea —se interrumpió—. De qué trabaja usted.
—De nada. Yo miro.
Se rió, los dientes blancos.
—No se puede llenar con nada. Eso es lo que yo digo.
Y cosas como ésta eran las que me daban miedo: las que me hicieron seguirlo al Akrópolis.
Lo conocí en el Vodka. Una boite con zíngaros apócrifos, whisky apócrifo y una rubiecita auténtica de ojos húmedos, que no bien se enteró de mi oficio miró hacia un fornido ruso que debía de ser el encargado de patearme al medio de la calle, y amagó levantarse de la mesa. Le expliqué que no, que gracias a Dios no era periodista ni estaba preparando ninguna nota sobre alcaloides, prostitución, o ministros degenerados, sino que hacía cuentos, libros: en una palabra, que era una especie de Poeta. Lo que no podía explicarle (lo que aún hoy no consigo explicarme a mí mismo) es qué manía ambulatoria, Fuerza Misteriosa o fantasma de tranvía 20 me arrastró esa noche a la zona del Riachuelo, ni por qué estuve un rato largo acechando la luna en tan ambiguas y podridas aguas, ni cuando reconocí, de golpe, mi propia cara en un espejo del Vodka. La rubiecita de los ojos me miró con desconfianza. Después sonrió, como un gatito se acerca a un ruiseñor. Y de inmediato, con la excusa de querer acostarse conmigo, comenzó a contarme su vida Embelleciéndola, lista para la imprenta. Y al tercer whisky yo le creía todo y me sentía Léon Bioy dispuesto a sacarla del arroyo para siempre. Cuando oí la trompeta, y miré. O primero miré. Y lo que me Impresionó fue la actitud del negro: algo bello (absoluto) en su manera de pararse. No sé. Algo parecido a lo que puede quizá sentirse viendo a un torero bien plantado o a un boxeador intachable. Lo que se llama clásico, el estilo apolíneo. Y exactamente la misma decepción, cuando escuché la trompeta, que al ver cómo el toro lo engancha a nuestro hombre por la culera del pantalón y lo volea a los tendidos, o al boxeador lo despatarran de un áperca a medio segundo del saludo. Le calculé cuarenta y cinco años. Aunque con los negros nunca se sabe, y menos con esa luz. Quizá, unos más. Pregunté quién es. Mi rubiecita de ojos lluviosos dijo: Israfel. Caramba, pensé yo, o lo dije, con una ironía tan fuera de sitio como incomprensible para la muchacha. Caramba con el arcángel de la música: lo han de haber pateado del cielo cuando la rebelión, tan negro lo veo. Y me reí, nerviosamente.
El adverbio no es literatura, no. Hay ciertos seres, cierto tipo humano, diría, que tienen la virtud de irritarme, de hacer que pierda el sentido de las proporciones, de los valores. Me llevaría años explicarlo, pero en resumen es esto: los miro y los remiro y me encuentro pensando pero por qué, por qué ellos no. Qué les falta. Y cómo hago yo para descubrirlo. En el caso de Griffiths, por qué él, pongamos, no era Louis Armstrong. Pues lo fascinante (ya sé, debí escribir lo espantoso) es que semejante pregunta supone que no existe ninguna razón que la haga ridícula. Ya que uno no puede preguntarse sin fangosidad cuál es la razón de que esa lisiada no sea Galina Ulánova, o aquel mongoloide Einstein. ¿Entendés?, le pregunté a mi rubiecita. Y ella respondió que sí, moviendo la cabeza de un modo tan triste que, por un momento, me dio frío que ella entendiese realmente y que yo me hubiera pasado más de treinta años metido en un frasco de formol mirando, como desde un acuario, ondularse a los hermosos e insondables seres humanos. Lo que pasa es el whisky, reflexioné; eso es lo que pasa. Y pedí una vodka y le pedí que me presentara a Griffiths.
Y el negro y yo hablamos esa madrugada. Y muchas otras, durante meses. Me enteré de que era norteamericano y que había tocado una noche con Bix, así dijo simplemente: Bix. Me habló de Bolden, al que no conoció pero al que nombraba como nosotros a Gardel, abriendo la palma de las manos hacia afuera como para contener a una turba de ruidosos herejes, Buddy Bolden, de quien sabía que su trompeta se escuchaba a diez millas. Yo le decía que rebajara unos metros, y él, mirándome con una sonrisa como de fatiga o de tristeza, decía no, créame que no le miento. Usted no se imagina lo que es New Orleans. Es una ciudad con acústica: toda la ciudad. Rodeada de agua y de niebla sonora, se lo juro. No es imposible que una trompeta, quiero decir, una trompeta como aquélla, se escuche a diez millas, y aún más lejos. La música caía sobre uno desde cualquier parte por las noches. Éramos chicos y corríamos buscando la música, que siempre sonaba en otro sitio. Y el negro Griffiths se me perdía hablando, a tal punto que muchas veces continuaba en inglés, para él solo, y yo me encontraba sintiendo que no se tiene derecho a tocar tan mal con esa mirada que tenía. De modo que yo buscaba en la oscuridad la mano de Cecilia, la rubiecita del Vodka, con la que también caminábamos por las calles de Barracas en aquellas noches de mi amistad (o lo que fuera) con el negro miserable aquel, fracasado y absolutamente indigno de lástima. Negro de mierda, pensaba yo. Y pensaba qué estoy haciendo con estos dos personajes de sainete, jugando a hermano del negro y, de paso, acostándome con su mujer, con Cecilia. Qué me importaba a mí el jazz, por otra parte. Griffiths lo sabía; yo me encargaba de decírselo. Sin entrar a juzgar rarezas cool o jazz frío, o como se llame, ideadas por tocadores de tuba con delirio que se sienten Darius Milhaud como nuestros acordeonistas Bartók, durante tres minutos por baile, el jazz me parecía, en términos generales, música digna de una civilización como la nuestra: bárbara, de piel blanca, que ha encontrado una buena excusa para contonearse, fornicar, sudar como caballos y dar gritos, sin dejar por ello de sentirse superior a la raza salvaje que le deparó semejante distracción. Y sospechaba que así como los judíos medievales utilizaron el comercio para sobrevivir a nuestra hostil brutalidad, los negros, a través de su música (que también hemos corrompido) se dan el enorme gustazo de vernos pegar saltos, visitar la selva con nuestras pálidas mujeres y aullar, en cuatro patas, a la luz sangrienta de la misma luna que alumbró los buenos tiempos del hacha de sílex y los cantos alrededor de la fogata. Usted es un tipo raro, me decía Griffiths cuando yo le comentaba sonriendo éstas o parecidas cosas: usted me desprecia, ¿no es cierto?
Yo volvía a explicarle que tocaba como un mono y él se reía.
—Ni música sé: leer música, digo. En serio. Irónico, lo dijo.
Y yo recordé alguna de sus conversaciones bilingües, una pregunta que me había hecho cualquier noche por Barracas o en esta mesa del Akrópolis donde estábamos ahora. ¿Sabe por qué Bolden y Bunk Johnson y su gente fueron la primera orquesta de jazz? Porque ninguno de los músicos leía música. Escríbalo: el jazz es otra cosa, no un papel pentagramado. Volví a insistir en que no era periodista y pensé sí, otra cosa. Y me dieron ganas de partirle una silla en la cabeza. Otra cosa, él lo sabe. Y lo mismo toca como un mono. (Otra cosa, el jazz. Un canuto con un papel de seda dentro del viejo clarinete de Alphonse Picou, la Calle del Canal y en algún lugar llamado el distrito de Storyville, o simplemente el Distrito, innumerables faroles rojos: dos mil prostitutas oficiales y diez mil clandestinas, inmortales negras riendo y cantando y copulando durante semanas enteras. Antes, cuando todo se hacía cantando. Se moría cantando. Seis nomás: un clarinete, un banjo, una batería y un trombón. Y una trompeta, la del director, naturalmente. Y al cementerio. A veces, un pianista. Nunca un saxo, para qué. En fila por la calle del cementerio, tocando detrás del ataúd y con el piano sobre un carro, porque allá a uno lo enterraban como había vivido, entre la música. ¿Fue jugador?, ¿rió mucho?, ¿disfrutó de buena cerveza y grandes mujeres antes de que la policía lo matara en la calle Saint James? ¡Que en paz descanse, compañero! Y se swingaba hasta reventar las trompetas, y el alma. Y era la música más hot que nadie haya escuchado en su vida. Otra cosa el jazz. Bandas de blancos con su rey blanco por la Calle del Canal, y nosotros soplando a muerte por la calle Basin con nuestro rey zulú ataviado de plumas y de paja. Y Bolden. Sobre todo y siempre Bolden. Bolden que una noche, metiendo la trompeta por un agujero de la empalizada del Lincoln Park le robó todo su público a Robichaux, tocando de rodillas como si rezara, hasta vaciar el Lincoln Park y llevándose luego la gente por detrás, él tocando y la gente detrás, por el medio de la calle. En New Orleans.)
Otra cosa, el jazz.
—Y en el 17 —canturreé yo, en el Akrópolis— un edicto del gobierno prohibió los faroles colorados, asesinó la música, la Marina clausuró los quilombos y se expulsó a todas las prostitutas del Distrito. Ya lo sé, Heródoto —pero estaba visto que ya no iba a poder callarme—. Y allá se fueron las gordas hetairas de color, miles de negras locas rumbo a la eternidad por la Calle del Canal Y siguiéndolas entre la muchedumbre, la más vasta y límpida orquesta hot sublunar: todas las bandas de jazz de New Orleans. Meta música. Me lo contaste treinta y ocho veces, en distintos idiomas. Todo New Orleans, despidiendo a sus luciérnagas, jubilosamente doblando a muerto por la Inocencia Perdida. ¡Música para esas ancas pecadoras bajo la indulgente mirada de Dios!, ¡música para esas tetas torrenciales! Música de una felicidad tan grande como para llorar cien años. Todo New Orleans de cortejo, detrás de sus prostitutas —me interrumpí, de un trago me tomé hasta el hielo del whisky—. Mierda —dije—. Y Los expulsados de Poker Fiat, de Bret Harte, después de oírte a vos, vienen a ser el corso vecinal de Villa Catriel. Palabra.
Le hice una seña al mozo.
—Era una marcha fúnebre, pero alegre —dijo Griffiths— Y no todas eran negras, no todas las muchachas.
—Un whisky, mozo —dije yo.
—No todas, no —dijo Griffiths.
—Natural —dije yo.
—Quién es Bret Harte —dijo Griffiths.
—Un compatriota tuyo, sólo que más muerto. Y más pálido.
—Entonces no haría jazz —dijo Griffiths pero ya hablaba en otro sitio, como desde otro sitio, y no todas las muchachas eran negras, algunas tenían tipo español y otras eran criollas y otras blancas, sin lágrimas en la cara y con diamantes en el pelo, como nueces. Yéndose no por la Calle del Canal, no por la calle blanca, sino por las calles Basin, Franklin, Iberville, Bienville y Saint Louis, entre la música—. Tarará tá —dijo Griffiths.
Sentí como un aletazo en la nuca. Me dio miedo.
—Qué es eso —pregunté.
—Qué cosa —me miraba como perdido.
—Eso. Lo que tarareabas.
—Lo que usted dice: la Gran Marcha.
—De qué hablás.
—Un tema, mío. El pedazo de un tema que no sé, pero que es así.
—Tuyo. Y no lo sabés.
—Claro. La música está desde antes que uno, desde siempre. No se hace más que encontrarla —después siguió hablando, como quien canta un salmo—. Y las muchachas pusieron sus ropas de colores sobre los carritos. Y no hubo más luces rojas en Storyville. Y se tocó para ellas, en New Orleans. Se imagina.
Yo me imaginé.
—Con la trompeta —dije secamente—. Contalo con la trompeta.
Me miró como si se despertara. O yo lo miré a él, como si me despertara. Y caí sentado en el Akrópolis. Cecilia, en una mesa no muy lejana, emborrachaba a algún imbécil que seguramente le tocaba la pierna con la rodilla. A nuestro lado, una pareja se besaba como si alguno de los dos fuera a morir al rato.
—Te das cuenta —dije—. Te das cuenta de que, encima, interpretás para este selecto auditorio de fabricantes de chacinados. Y putitas —agregué.
Me miraba.
—Quiero decir que ni soplar fuerte podés.
—Nunca soplé fuerte. Por eso toco cool. No me gusta, pero es más música. Escuche eso —dijo, y le brillaban otra vez los ojos:
bajo los spots, Paul, el pianista, cambió de tiempo e hizo piruetear el tema, del blues, a La catedral sumergida, como si hubiera visto a Debussy entrar por la puerta del Akrópolis—. ¿Se da cuenta que eso es hermoso? Oiga el clarinete ahora.
Y hasta yo me di cuenta de que eso como un angelito de Botticelli soplando en el Olimpo la corneta de Marte era un saxo.
El negro Griffiths se dio vuelta. Un muchacho rubio, el Baxter saxofonista ese que ahora toca en el Akrópolis, improvisaba, elocuentemente, sobre el tema de Love. Paul le guiñó un ojo a Griffiths. Cecilia miró hacia nuestra mesa.
Griffiths dijo:
—Y es así. Y a mí me pagan y toco.
—Ese rubiecito toca bien —dije con frialdad—. Sabe lo que quiere y a vos, Cristobal Rilke, eso no te gusta nada.
No me preguntó quién era Cristobal Rilke.
—Son de otra camada —dijo al rato— Jóvenes. Ha de ser un amigo de Paul, a veces prueba a alguno.
—Pero el conjunto lo dirigís vos.
—Sí. El conjunto sí.
Y yo no le pregunté qué era lo que no dirigía.
Baxter, disfrazado de Alban Berg en momentos de rendirle un homenaje a Haydn, compuso suavemente un raro collage con el blues de Paul, quien, acompasándose con los ojos, parecía dopado con miel barbitúrica. Aquello estaba bastante bien, realmente. De modo que aseguré que era lo más hermoso que había escuchado en el Akrópolis, o en mi vida. Cuando acabó el solo, aplaudí un poco intempestivamente. Luego aplaudió todo el Akrópolis. El pianista hizo un poco de La consagración de la primavera mechado con ragtime, y yo juré que era la apoteosis. Con otro guiño, Paul invitó al negro a que se metiera. Acá va a correr sangre, pensé. Cecilia miraba, es decir, me miraba a mí: como pidiéndome algo. Como diciendo no. Yo me limité a sacar el labio inferior hacia afuera y señalé con la cabeza a Baxter, como quien dice bárbaro ese chico, y vi venir la orquesta por la Calle del Canal. Los blancos con su rey, había dicho Griffiths, y nosotros (quiso decir los de antes, o simplemente los negros), nosotros, soplando a muerte por la calle Basin, con nuestro rey zulú ataviado de plumas, al encuentro de los blancos.
Griffiths se levantó y fue hacia la tarima.
Habló unas palabras al oído de Paul. que dijo sí con la cabeza.
Cecilia estaba a mi lado, me pareció que iba a escupirme o algo en ese estilo. La tomé del brazo y la hice sentar. Griffiths volvió. No saqué la mano de sobre el brazo de Cecilia.
—Vamos, si quieren —dijo el negro.
—Cómo vamos. —pregunté.
Sí —dijo el negro—. Me duele el pecho. Lo autoricé a Paul a que se arregle con el chico, por hoy. Se entienden bien.
Que le dolía el pecho era cierto. Cecilia misma me lo dijo esa noche, o cualquier otra, en mi departamento.
—Además —dijo Cecilia— se está poniendo viejo.
—Debe de hacer treinta años que se está poniendo viejo. Para qué lo justificás. Fuera de que no es el momento más oportuno —agregué, sacándome los pantalones—. Ustedes las mujeres tienen cada cosa. Lo que me indigna es que no se haya animado a echarlo, eso es lo que me indigna. Porque ¿querés que te diga lo que va a pasar? Correte. Va a pasar que ese cabrón, el rubio exótico ese. Cómo se llama.
Y descubrí con inquietud que yo estaba empezando a ponerme del lado del negro, a tocar con la banda que venía por la calle Basin, porque cuando me olvido del nombre de alguien es mala señal.
—Baxter —dijo Cecilia.
—Ése. Va a pasar que entre él y Paul se van a quedar con el conjunto. ¿O no viste? ¿O no viste de qué modo se entienden? Tilín tilín tu tuaaa, schfffss pum tummpt, bu bip. Si hasta el cornudo de la batería parece Santa Teresa, en éxtasis.
Cecilia apoyó el codo en la almohada. Con los ojos enrejados detrás de los dedos, me espiaba, divertida.
—Qué te pasa —preguntó.
—Mirá, dejame dormir —dije.
—Y para eso me trajiste? —rara la voz de Cecilia, incrédula a la altura de mi nariz. Contenta.
La miré y vi un lindo otoño. Vi un lento remolino de hojas de oro al final de una calle mojada por la lluvia, es increíble cómo me gustaban los ojos de Cecilia.
Apagué el velador y me di vuelta.
—Te traje —murmuré— porque a veces me da una especie de asco imaginarte, dando tus grititos, galopada por ese etíope. Por eso te traje. Y ahora llorá que te queda lindo, Desdémona.
Cerré los ojos con fuerza. Cuando desperté era de mañana, Cecilia, de espaldas a mi lado, miraba el cielo raso con párpados de estatua. Después pronunció mi nombre, con lentitud reflexionando. O como si lo clavara. Qué, dije yo. Pero ella naturalmente no agregó una palabra. Se vistió y había sol. Y aunque esa misma noche y muchas otras volví a verla, y a acostarme con ella, mi último recuerdo de Cecilia es ése. Ella mirando fijamente el aire y su voz inexorable y neutra. Y lo que no vi. Cecilia parada ahí, con la cartera marrón colgada del brazo y su mirada lluviosa, mirándome con lástima la nuca desde esa puerta. Estás conforme ahora, le pregunté esa noche en el Akrópolis; antes le había explicado, a grandes rasgos, que lo que sucede es que a veces tengo arranques. Pero ella había vuelto a ser la rubiecita del Vodka, sonreía con perplejidad y no era necesario explicar nada.
Y así, durante todo el mes siguiente, el panorama general fue el mismo. Salvo los rubios, una noche. Y los negros. Porque la última noche, el Akrópolis parecía la Guerra de Secesión. Cuando me acostumbré a la rojiza ambigüedad de la boîte, vi hasta media docena de negros entre los muchos borrachos desconocidos, rubios, que llenaban las mesas generalmente vacías del Akrópolis. Salvo esto y salvo Baxter, todo igual. Baxter, cada día más brillante. Sobre todo esa noche. Su saxo, agresivo, modulando una matemática cenagosa, lasciva y eficaz.
—Echalo —le propuse a Griffiths.
Baxter acabó Take Five y cruzó hacia el bar. Yo aplaudí como un energúmeno. Griffiths me interrogaba con la mirada, entre el ruido de los aplausos y algunas aprobaciones en inglés, que, súbitamente, me explicaron la cantidad de borrachos raros que deambulaban esa noche por Barracas. Un barco norteamericano: su tripulación. Deus ex machina, murmuré maravillado, dejando de aplaudir.
—Cómo?
—Que lo echés.
Griffiths me miró como si yo hubiese dicho algo muy extraordinario. Riéndose, sacudía la cabeza. Yo dije que, de todos modos, alguna cosa íbamos a tener que hacer, porque hasta los mozos empezaban a darse cuenta. Y él, inconscientemente, miró hacia el bar.
—De qué —pregunto.
Cecilia, en el bar, hablaba con Baxter.
Me reí.
—No, Salieri. Qué les puede importar eso a los mozos, ni a nadie. Lo que medio mundo se palpita, en cambio, es que no sólo por ese lado te hacés el distraído. —Encendí un cigarrillo, el negro había dejado de sonreír. —Lo que ya notó hasta mi tía es que el rubiecito y vos nunca tocan juntos.
—Quién es Salieri —preguntó él, mecánicamente.
De pronto sentí que ya estaba comenzando a hartarme. Un amigo de Mozart, murmuré sin muchas ganas. Y de pronto me encontré diciéndole que haber nacido en New Orleans, y tocar tan mal, venía a ser más o menos como si a un organista le regalan la Catedral de Viena y él se pone a tirarle de la piola a la campana. E indignado de estar indignándome traté aún de sonreír con cinismo, mientras le decía que, encima, se llamaba Sebastian con acento en la primera a, como Bach. Por no hablar del otro nombre, que ya era directamente una locura, un chiste secreto de Dios. Y si no se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando, no en el bar. Acá, adentro. En el Akrópolis o en Buenos Aires. O en el mundo. Y me planté la mano abierta a la altura de la solapa. O vaya a saber adentro de dónde carajo. Si era un árbol de Navidad o qué. Un árbol de Navidad, grité: si tenía las bolas de adorno. O por lo menos si no sabía qué fecha era hoy, y si para eso me había hecho gastar una semana de mi vida en la Biblioteca Lincoln y en la Embajada de su roñoso país, y pagar un diario podrido como si fuera la edición príncipe del Arcana Cælestia. Me levanté.
Nos miraban.
—Qué es lo que quiere —preguntó Griffiths a media voz.
—Ser negro. No mucho rato, eso sí. Lo que dura una escupida. Cosa de no tener después ningún cargo de conciencia. Y decile a Cecilia que me haga anotar la consumición —dije, y me fui.
Cuando estaba recogiendo el sobretodo, alguien me tomó del brazo. Pero no era Griffiths, era Cecilia.
—Te vas —dijo.
Me sentí inmensamente cansado.
—Tomá —le dije—. Dáselo.
Ella me miró; después miró el periódico, viejísimo, y volvió a mirarme como si yo estuviera al borde de un ataque de epilepsia. Un periódico en inglés, de 1917: hoy cumplía exactamente medio siglo. Cuatro grandes páginas del color de la arena, del día en que las prostitutas fueron expulsadas del Distrito y todas las orquestas de jazz de New Orleans, siguiendo sus carritos, improvisaron un blues que era una celebración de la vida y era una marcha fúnebre.
—Ahí tiene hasta el edicto original. Y la protesta.
Amarillenta la protesta, ajada, aduciendo las muchachas que si la prostitución era un mal, era, al menos, un mal decente. Y nuestro trabajo, Señor. Y también mucha alegría honrada a la hora de cantar y reír.
Fui hasta la puerta y me volví. Ella, con el periódico en la mano, tenía la misma cara de imbécil de siempre. Le quité el periódico de un manotón. Se oyó el saxo de Baxter.
—Mejor decile —y absurdamente agité el periódico mostrándoselo de lejos, roto como estaba, porque al quitárselo se rompió de viejo que era, o yo lo rompí adrede—. O mejor no le digas nada. Qué van a entender las mujeres.
Cecilia se adelantó un paso, con ese gesto que ponen cuando imaginan que el mundo necesita maternal ayuda. Después se quedó ahí, quieta, sin animarse a terminar el gesto. El piano. Un redoble. El piano. El saxo: su jadeo impuro. El saxo a goterones, dibujando pesadas flores sobre las paredes.
Yo me había quedado mirando con estupidez el diario.
—Mirá. Ve qué porquería cómo está —me oí decir y levanté la vista. Pero Cecilia se había puesto a mirar el suelo, rápidamente. O apretó los ojos como si le hubieran pisado un pie, o quisiera borrarme, borrarse ella de ahí adelante. Ahora improvisaba el cornudo de la batería.
Fango con mermelada, pensé. Y me reí solo: eso era de Thomas Mann, de La Montaña Mágica. Una tos como fango con mermelada.
Salí a la calle.
El aire frío de la noche casi me voltea. El diario lo tiré al charco ese que se forma junto al cordón de la vereda. Me sentí contento, libre: otro.
Entonces, cuando cruzaba, escuché la trompeta.
Hear me talkin’ to ya.
Un hilo de metal agudísimo y dorado traspasándome la nuca. O la espada incandescente de un ángel que era al mismo tiempo una palabra y un color. Irrumpió en la melodía y la clavó, como un alfiler de oro a una mariposa. Duró un segundo. Y se apagó, súbita. Pero no como se apaga un sonido; sino dejando un hueco, como desaparece un objeto. En el espacio vacío se oyó el piano, monocorde, y el susurro perplejo de los platos de bronce de la batería, su tamborileo livianísimo, como de lluvia sobre un papel de seda. Y de inmediato, soltándose, saltando hacia adelante como una espiral a la que se le corta el sostén que la mantuvo envuelta sobre sí misma, el hilo de metal de la trompeta, o la palabra dorada, de punta, perforando otra vez la melodía y haciéndola estallar como un globo. Los tres llamados siguientes sonaron, nítidos, en el borde mismo de aquello que decía Griffiths cuando hablaba de círculos. Hear me talkin’ to ya, decía, un círculo tocándose con otro y con otro y con otro, todos de distintos tamaños, de tal modo que casi no existen espacios entre círculo y círculo, porque siempre se puede dibujar uno más pequeño y a cada cual le ha sido destinado el suyo. Tal vez es fácil llegar al borde, y saltar de allí, pero quién vuelve. Escúcheme lo que le digo: ellos sí vuelven, y no siempre. Bolden saltó del suyo y acabó en el manicomio; andaba por las calles, hablando de muchachas. Muchas veces saltó, y también Bix, y contaban cosas de allá con la trompeta. Y si pudiera decir la Marcha, mostrarle a Paul cómo se encendieron por última vez los faroles rojos y obligarlo a seguirme por la calle funeral de New Orleans, yo también contaría cosas. Y Griffiths, en Barracas, buscó afanosamente el agujero de la empalizada por donde meter su corneta. Me reí solo en medio de la calle cuando Albertina Mac Kay, gran puta deslumbrante, riéndose también, blandió su revólver ante las narices de Lee Collins, su formidable calibre 38 especial cargado con balas dumdum. Todos aplaudieron en el Akrópolis. El piano, resistiéndose, intentaba mantener la cordura en un duro tempo cuatro por cinco, que no dejaba mover la trompeta de Griffiths, pero ya lo íbamos sacando de allí, y el primer ladrillazo de Daisy Parker, rebotando en un techo, anunció a medio Distrito que por ahí andaba su amante, Louis Armstrong, a quien recibió con una granizada de cascotes no bien asomó su redonda nariz por la esquina. Como todas las noches, nada menos que a Armstrong y a ladrillazos: eso es la otra cosa que yo le decía. Y la trompeta se agazapó, como para tomar impulso, dio tres toques idénticos a los del principio y, en el hueco, sólo quedó el piano, su tecleo empecinado y maquinal. Paul seguía del lado de Baxter. Me apoyé en una tapia, en Barracas: a esperar. Y en la mitad de un coro, una especie de flash, súbito, como en los tiempos en que hasta las baterías se afinaban, un redoble de pepitas de oro sobre los platillos quebrando el tiempo de Paul, abriendo una fisura por la que entraron juntos batería y trompeta entre una de aplausos y gritos e hilos dorados a fuego y patadas sobre el piso que hicieron asomar a sus ventanas a todas las muchachas del Distrito. Y un farol, rojo. Pero el saxo, entrando solapadamente detrás del piano, me hizo el efecto de una mano helada en el cuello, repitió con frialdad el tema de la trompeta y envolviéndose alrededor de la última nota de Griffiths tejió, provocativamente, un contrapunto que rescató al piano del incontrolado límite en que ahora se desbordaba la corneta del negro. Después, no sé. Me acuerdo de esferas encendiéndose y de palabras que no se pueden pronunciar con mis palabras, porque en algún momento, ya en el linde del último círculo que le estaba permitido, manoteando detrás de la húmeda malla con que el saxo envolvía las duras marcaciones del piano, reapareció, dorado y seco, el llamado de la trompeta. Y otra luz, roja. Y me pegué un puñetazo en la palma de la mano como quien piensa chupate esa mandarina o yo sabía que Dios no puede ser tan hijo de perra. Por más que el chico Baxter, su saxo, nos estuviera demostrando a Griffiths y a mí lo que, de cualquier modo, uno también ya sabía: que el negro no era ni la mitad de músico que Baxter; que, a partir de esa noche, Griffiths no volvería nunca más al Akrópolis. Y recordé los ojos de Cecilia una madrugada, su gesto de querer escupirme. Pero la trompeta del negro, ya al borde de su último círculo, describió una pirueta, se apoyó un segundo en el saxo y, aceptando el desafío, irrumpió en otras altas esferas de las que ya no se vuelve, improvisando una especie de fuga que me hizo abrir grandes los ojos en la noche atónita. Y me reí entre dientes. Y vi una catedral que era a la vez una respuesta y un conventillo, porque a quién se le puede ocurrir preguntarse qué está viendo. Cómo qué está viendo, amigo: la casa entre la niebla donde nació Bunk Johnson, taratá, Bunk Johnson que perdió los dientes, de viejo, y se quería matar dándose la cara contra las paredes, porque nadie en el mundo, sabe, nadie en el mundo puede soplar una trompeta sin dientes. Mi reino, o el de Dios Padre, por una dentadura, que del resto me encargo yo, de venir como antes por la calle Basin, soplando contra el mundo, tocando a muerte, parecidos a monos saltando entre los tachos de basura donde un chico que se llamará Israfel buscó algo para comer alguna noche y encontró su primera corneta, la de tocar una sola vez en la vida, y hoy se ha puesto a soplarla, hasta que amanezca, hasta que los angelitos de Botticelli, dándose palmadas en sus barrigas, caigan sobre Barracas desde un rajo del cielo. Esto era la otra cosa que yo le decía. Y el piano, por fin, dio tres acordes súbitos, a dos manos, y cambió de rumbo y se derrumbó por la bajada del puerto, ganado por el cuatro por cuatro y detrás de Griffiths. Y Griffiths, en Barracas, se arrodilló como quien habla con Dios y metió su trompeta por un agujero de la empalizada. Y la música y él cayeron del otro lado, en New Orleans. Y se encendieron todos los faroles rojos de las puertas de las muchachas. Y algunas tenían tipo español. Y otras eran criollas. Y otras blancas. Negras o blancas, pero todas con apostura de princesas en momentos de entrar en la Ópera, todas enamoradas de los trompetistas. Con diamantes en el pelo, como nueces. Y ellas habían puesto sus ropas de colores sobre los carritos y marchaban lentamente, mirando hacia adelante, por la calle Basin. Detrás quedaban todas las luces encendidas. Pero ninguna dio vuelta la cabeza. Y todas las orquestas de jazz de New Orleans, siguiendo sus carritos, tocaban para ellas.
Él, riéndose, decía que sí. Y era cierto.
—Ves —le decía yo—, por eso.
Creo que la misma noche en que nos conocimos se lo dije.
—Sí —reflexionó Griffiths—. Pero hay que saber darse su lugar. Cada cosa en su sitio, ¿no? El mundo es como círculos, sabe.
—Dixit —dije—. Dale, Nietzsche.
Me miró. Le expliqué, como pude, la doctrina de los ciclos.
Él se divertía.
—Ése estaba loco. No. Lo que yo digo es otra cosa. Círculos así, planos —y hacía dibujos con el dedo, sobre la mesa—. Cada uno está en el suyo. O mejor: como si Dios nos hubiera dado a cada uno un círculo a llenar. A mí, con esto —y levantó la trompeta—. A usted, con lo que sea —se interrumpió—. De qué trabaja usted.
—De nada. Yo miro.
Se rió, los dientes blancos.
—No se puede llenar con nada. Eso es lo que yo digo.
Y cosas como ésta eran las que me daban miedo: las que me hicieron seguirlo al Akrópolis.
Lo conocí en el Vodka. Una boite con zíngaros apócrifos, whisky apócrifo y una rubiecita auténtica de ojos húmedos, que no bien se enteró de mi oficio miró hacia un fornido ruso que debía de ser el encargado de patearme al medio de la calle, y amagó levantarse de la mesa. Le expliqué que no, que gracias a Dios no era periodista ni estaba preparando ninguna nota sobre alcaloides, prostitución, o ministros degenerados, sino que hacía cuentos, libros: en una palabra, que era una especie de Poeta. Lo que no podía explicarle (lo que aún hoy no consigo explicarme a mí mismo) es qué manía ambulatoria, Fuerza Misteriosa o fantasma de tranvía 20 me arrastró esa noche a la zona del Riachuelo, ni por qué estuve un rato largo acechando la luna en tan ambiguas y podridas aguas, ni cuando reconocí, de golpe, mi propia cara en un espejo del Vodka. La rubiecita de los ojos me miró con desconfianza. Después sonrió, como un gatito se acerca a un ruiseñor. Y de inmediato, con la excusa de querer acostarse conmigo, comenzó a contarme su vida Embelleciéndola, lista para la imprenta. Y al tercer whisky yo le creía todo y me sentía Léon Bioy dispuesto a sacarla del arroyo para siempre. Cuando oí la trompeta, y miré. O primero miré. Y lo que me Impresionó fue la actitud del negro: algo bello (absoluto) en su manera de pararse. No sé. Algo parecido a lo que puede quizá sentirse viendo a un torero bien plantado o a un boxeador intachable. Lo que se llama clásico, el estilo apolíneo. Y exactamente la misma decepción, cuando escuché la trompeta, que al ver cómo el toro lo engancha a nuestro hombre por la culera del pantalón y lo volea a los tendidos, o al boxeador lo despatarran de un áperca a medio segundo del saludo. Le calculé cuarenta y cinco años. Aunque con los negros nunca se sabe, y menos con esa luz. Quizá, unos más. Pregunté quién es. Mi rubiecita de ojos lluviosos dijo: Israfel. Caramba, pensé yo, o lo dije, con una ironía tan fuera de sitio como incomprensible para la muchacha. Caramba con el arcángel de la música: lo han de haber pateado del cielo cuando la rebelión, tan negro lo veo. Y me reí, nerviosamente.
El adverbio no es literatura, no. Hay ciertos seres, cierto tipo humano, diría, que tienen la virtud de irritarme, de hacer que pierda el sentido de las proporciones, de los valores. Me llevaría años explicarlo, pero en resumen es esto: los miro y los remiro y me encuentro pensando pero por qué, por qué ellos no. Qué les falta. Y cómo hago yo para descubrirlo. En el caso de Griffiths, por qué él, pongamos, no era Louis Armstrong. Pues lo fascinante (ya sé, debí escribir lo espantoso) es que semejante pregunta supone que no existe ninguna razón que la haga ridícula. Ya que uno no puede preguntarse sin fangosidad cuál es la razón de que esa lisiada no sea Galina Ulánova, o aquel mongoloide Einstein. ¿Entendés?, le pregunté a mi rubiecita. Y ella respondió que sí, moviendo la cabeza de un modo tan triste que, por un momento, me dio frío que ella entendiese realmente y que yo me hubiera pasado más de treinta años metido en un frasco de formol mirando, como desde un acuario, ondularse a los hermosos e insondables seres humanos. Lo que pasa es el whisky, reflexioné; eso es lo que pasa. Y pedí una vodka y le pedí que me presentara a Griffiths.
Y el negro y yo hablamos esa madrugada. Y muchas otras, durante meses. Me enteré de que era norteamericano y que había tocado una noche con Bix, así dijo simplemente: Bix. Me habló de Bolden, al que no conoció pero al que nombraba como nosotros a Gardel, abriendo la palma de las manos hacia afuera como para contener a una turba de ruidosos herejes, Buddy Bolden, de quien sabía que su trompeta se escuchaba a diez millas. Yo le decía que rebajara unos metros, y él, mirándome con una sonrisa como de fatiga o de tristeza, decía no, créame que no le miento. Usted no se imagina lo que es New Orleans. Es una ciudad con acústica: toda la ciudad. Rodeada de agua y de niebla sonora, se lo juro. No es imposible que una trompeta, quiero decir, una trompeta como aquélla, se escuche a diez millas, y aún más lejos. La música caía sobre uno desde cualquier parte por las noches. Éramos chicos y corríamos buscando la música, que siempre sonaba en otro sitio. Y el negro Griffiths se me perdía hablando, a tal punto que muchas veces continuaba en inglés, para él solo, y yo me encontraba sintiendo que no se tiene derecho a tocar tan mal con esa mirada que tenía. De modo que yo buscaba en la oscuridad la mano de Cecilia, la rubiecita del Vodka, con la que también caminábamos por las calles de Barracas en aquellas noches de mi amistad (o lo que fuera) con el negro miserable aquel, fracasado y absolutamente indigno de lástima. Negro de mierda, pensaba yo. Y pensaba qué estoy haciendo con estos dos personajes de sainete, jugando a hermano del negro y, de paso, acostándome con su mujer, con Cecilia. Qué me importaba a mí el jazz, por otra parte. Griffiths lo sabía; yo me encargaba de decírselo. Sin entrar a juzgar rarezas cool o jazz frío, o como se llame, ideadas por tocadores de tuba con delirio que se sienten Darius Milhaud como nuestros acordeonistas Bartók, durante tres minutos por baile, el jazz me parecía, en términos generales, música digna de una civilización como la nuestra: bárbara, de piel blanca, que ha encontrado una buena excusa para contonearse, fornicar, sudar como caballos y dar gritos, sin dejar por ello de sentirse superior a la raza salvaje que le deparó semejante distracción. Y sospechaba que así como los judíos medievales utilizaron el comercio para sobrevivir a nuestra hostil brutalidad, los negros, a través de su música (que también hemos corrompido) se dan el enorme gustazo de vernos pegar saltos, visitar la selva con nuestras pálidas mujeres y aullar, en cuatro patas, a la luz sangrienta de la misma luna que alumbró los buenos tiempos del hacha de sílex y los cantos alrededor de la fogata. Usted es un tipo raro, me decía Griffiths cuando yo le comentaba sonriendo éstas o parecidas cosas: usted me desprecia, ¿no es cierto?
Yo volvía a explicarle que tocaba como un mono y él se reía.
—Ni música sé: leer música, digo. En serio. Irónico, lo dijo.
Y yo recordé alguna de sus conversaciones bilingües, una pregunta que me había hecho cualquier noche por Barracas o en esta mesa del Akrópolis donde estábamos ahora. ¿Sabe por qué Bolden y Bunk Johnson y su gente fueron la primera orquesta de jazz? Porque ninguno de los músicos leía música. Escríbalo: el jazz es otra cosa, no un papel pentagramado. Volví a insistir en que no era periodista y pensé sí, otra cosa. Y me dieron ganas de partirle una silla en la cabeza. Otra cosa, él lo sabe. Y lo mismo toca como un mono. (Otra cosa, el jazz. Un canuto con un papel de seda dentro del viejo clarinete de Alphonse Picou, la Calle del Canal y en algún lugar llamado el distrito de Storyville, o simplemente el Distrito, innumerables faroles rojos: dos mil prostitutas oficiales y diez mil clandestinas, inmortales negras riendo y cantando y copulando durante semanas enteras. Antes, cuando todo se hacía cantando. Se moría cantando. Seis nomás: un clarinete, un banjo, una batería y un trombón. Y una trompeta, la del director, naturalmente. Y al cementerio. A veces, un pianista. Nunca un saxo, para qué. En fila por la calle del cementerio, tocando detrás del ataúd y con el piano sobre un carro, porque allá a uno lo enterraban como había vivido, entre la música. ¿Fue jugador?, ¿rió mucho?, ¿disfrutó de buena cerveza y grandes mujeres antes de que la policía lo matara en la calle Saint James? ¡Que en paz descanse, compañero! Y se swingaba hasta reventar las trompetas, y el alma. Y era la música más hot que nadie haya escuchado en su vida. Otra cosa el jazz. Bandas de blancos con su rey blanco por la Calle del Canal, y nosotros soplando a muerte por la calle Basin con nuestro rey zulú ataviado de plumas y de paja. Y Bolden. Sobre todo y siempre Bolden. Bolden que una noche, metiendo la trompeta por un agujero de la empalizada del Lincoln Park le robó todo su público a Robichaux, tocando de rodillas como si rezara, hasta vaciar el Lincoln Park y llevándose luego la gente por detrás, él tocando y la gente detrás, por el medio de la calle. En New Orleans.)
Otra cosa, el jazz.
—Y en el 17 —canturreé yo, en el Akrópolis— un edicto del gobierno prohibió los faroles colorados, asesinó la música, la Marina clausuró los quilombos y se expulsó a todas las prostitutas del Distrito. Ya lo sé, Heródoto —pero estaba visto que ya no iba a poder callarme—. Y allá se fueron las gordas hetairas de color, miles de negras locas rumbo a la eternidad por la Calle del Canal Y siguiéndolas entre la muchedumbre, la más vasta y límpida orquesta hot sublunar: todas las bandas de jazz de New Orleans. Meta música. Me lo contaste treinta y ocho veces, en distintos idiomas. Todo New Orleans, despidiendo a sus luciérnagas, jubilosamente doblando a muerto por la Inocencia Perdida. ¡Música para esas ancas pecadoras bajo la indulgente mirada de Dios!, ¡música para esas tetas torrenciales! Música de una felicidad tan grande como para llorar cien años. Todo New Orleans de cortejo, detrás de sus prostitutas —me interrumpí, de un trago me tomé hasta el hielo del whisky—. Mierda —dije—. Y Los expulsados de Poker Fiat, de Bret Harte, después de oírte a vos, vienen a ser el corso vecinal de Villa Catriel. Palabra.
Le hice una seña al mozo.
—Era una marcha fúnebre, pero alegre —dijo Griffiths— Y no todas eran negras, no todas las muchachas.
—Un whisky, mozo —dije yo.
—No todas, no —dijo Griffiths.
—Natural —dije yo.
—Quién es Bret Harte —dijo Griffiths.
—Un compatriota tuyo, sólo que más muerto. Y más pálido.
—Entonces no haría jazz —dijo Griffiths pero ya hablaba en otro sitio, como desde otro sitio, y no todas las muchachas eran negras, algunas tenían tipo español y otras eran criollas y otras blancas, sin lágrimas en la cara y con diamantes en el pelo, como nueces. Yéndose no por la Calle del Canal, no por la calle blanca, sino por las calles Basin, Franklin, Iberville, Bienville y Saint Louis, entre la música—. Tarará tá —dijo Griffiths.
Sentí como un aletazo en la nuca. Me dio miedo.
—Qué es eso —pregunté.
—Qué cosa —me miraba como perdido.
—Eso. Lo que tarareabas.
—Lo que usted dice: la Gran Marcha.
—De qué hablás.
—Un tema, mío. El pedazo de un tema que no sé, pero que es así.
—Tuyo. Y no lo sabés.
—Claro. La música está desde antes que uno, desde siempre. No se hace más que encontrarla —después siguió hablando, como quien canta un salmo—. Y las muchachas pusieron sus ropas de colores sobre los carritos. Y no hubo más luces rojas en Storyville. Y se tocó para ellas, en New Orleans. Se imagina.
Yo me imaginé.
—Con la trompeta —dije secamente—. Contalo con la trompeta.
Me miró como si se despertara. O yo lo miré a él, como si me despertara. Y caí sentado en el Akrópolis. Cecilia, en una mesa no muy lejana, emborrachaba a algún imbécil que seguramente le tocaba la pierna con la rodilla. A nuestro lado, una pareja se besaba como si alguno de los dos fuera a morir al rato.
—Te das cuenta —dije—. Te das cuenta de que, encima, interpretás para este selecto auditorio de fabricantes de chacinados. Y putitas —agregué.
Me miraba.
—Quiero decir que ni soplar fuerte podés.
—Nunca soplé fuerte. Por eso toco cool. No me gusta, pero es más música. Escuche eso —dijo, y le brillaban otra vez los ojos:
bajo los spots, Paul, el pianista, cambió de tiempo e hizo piruetear el tema, del blues, a La catedral sumergida, como si hubiera visto a Debussy entrar por la puerta del Akrópolis—. ¿Se da cuenta que eso es hermoso? Oiga el clarinete ahora.
Y hasta yo me di cuenta de que eso como un angelito de Botticelli soplando en el Olimpo la corneta de Marte era un saxo.
El negro Griffiths se dio vuelta. Un muchacho rubio, el Baxter saxofonista ese que ahora toca en el Akrópolis, improvisaba, elocuentemente, sobre el tema de Love. Paul le guiñó un ojo a Griffiths. Cecilia miró hacia nuestra mesa.
Griffiths dijo:
—Y es así. Y a mí me pagan y toco.
—Ese rubiecito toca bien —dije con frialdad—. Sabe lo que quiere y a vos, Cristobal Rilke, eso no te gusta nada.
No me preguntó quién era Cristobal Rilke.
—Son de otra camada —dijo al rato— Jóvenes. Ha de ser un amigo de Paul, a veces prueba a alguno.
—Pero el conjunto lo dirigís vos.
—Sí. El conjunto sí.
Y yo no le pregunté qué era lo que no dirigía.
Baxter, disfrazado de Alban Berg en momentos de rendirle un homenaje a Haydn, compuso suavemente un raro collage con el blues de Paul, quien, acompasándose con los ojos, parecía dopado con miel barbitúrica. Aquello estaba bastante bien, realmente. De modo que aseguré que era lo más hermoso que había escuchado en el Akrópolis, o en mi vida. Cuando acabó el solo, aplaudí un poco intempestivamente. Luego aplaudió todo el Akrópolis. El pianista hizo un poco de La consagración de la primavera mechado con ragtime, y yo juré que era la apoteosis. Con otro guiño, Paul invitó al negro a que se metiera. Acá va a correr sangre, pensé. Cecilia miraba, es decir, me miraba a mí: como pidiéndome algo. Como diciendo no. Yo me limité a sacar el labio inferior hacia afuera y señalé con la cabeza a Baxter, como quien dice bárbaro ese chico, y vi venir la orquesta por la Calle del Canal. Los blancos con su rey, había dicho Griffiths, y nosotros (quiso decir los de antes, o simplemente los negros), nosotros, soplando a muerte por la calle Basin, con nuestro rey zulú ataviado de plumas, al encuentro de los blancos.
Griffiths se levantó y fue hacia la tarima.
Habló unas palabras al oído de Paul. que dijo sí con la cabeza.
Cecilia estaba a mi lado, me pareció que iba a escupirme o algo en ese estilo. La tomé del brazo y la hice sentar. Griffiths volvió. No saqué la mano de sobre el brazo de Cecilia.
—Vamos, si quieren —dijo el negro.
—Cómo vamos. —pregunté.
Sí —dijo el negro—. Me duele el pecho. Lo autoricé a Paul a que se arregle con el chico, por hoy. Se entienden bien.
Que le dolía el pecho era cierto. Cecilia misma me lo dijo esa noche, o cualquier otra, en mi departamento.
—Además —dijo Cecilia— se está poniendo viejo.
—Debe de hacer treinta años que se está poniendo viejo. Para qué lo justificás. Fuera de que no es el momento más oportuno —agregué, sacándome los pantalones—. Ustedes las mujeres tienen cada cosa. Lo que me indigna es que no se haya animado a echarlo, eso es lo que me indigna. Porque ¿querés que te diga lo que va a pasar? Correte. Va a pasar que ese cabrón, el rubio exótico ese. Cómo se llama.
Y descubrí con inquietud que yo estaba empezando a ponerme del lado del negro, a tocar con la banda que venía por la calle Basin, porque cuando me olvido del nombre de alguien es mala señal.
—Baxter —dijo Cecilia.
—Ése. Va a pasar que entre él y Paul se van a quedar con el conjunto. ¿O no viste? ¿O no viste de qué modo se entienden? Tilín tilín tu tuaaa, schfffss pum tummpt, bu bip. Si hasta el cornudo de la batería parece Santa Teresa, en éxtasis.
Cecilia apoyó el codo en la almohada. Con los ojos enrejados detrás de los dedos, me espiaba, divertida.
—Qué te pasa —preguntó.
—Mirá, dejame dormir —dije.
—Y para eso me trajiste? —rara la voz de Cecilia, incrédula a la altura de mi nariz. Contenta.
La miré y vi un lindo otoño. Vi un lento remolino de hojas de oro al final de una calle mojada por la lluvia, es increíble cómo me gustaban los ojos de Cecilia.
Apagué el velador y me di vuelta.
—Te traje —murmuré— porque a veces me da una especie de asco imaginarte, dando tus grititos, galopada por ese etíope. Por eso te traje. Y ahora llorá que te queda lindo, Desdémona.
Cerré los ojos con fuerza. Cuando desperté era de mañana, Cecilia, de espaldas a mi lado, miraba el cielo raso con párpados de estatua. Después pronunció mi nombre, con lentitud reflexionando. O como si lo clavara. Qué, dije yo. Pero ella naturalmente no agregó una palabra. Se vistió y había sol. Y aunque esa misma noche y muchas otras volví a verla, y a acostarme con ella, mi último recuerdo de Cecilia es ése. Ella mirando fijamente el aire y su voz inexorable y neutra. Y lo que no vi. Cecilia parada ahí, con la cartera marrón colgada del brazo y su mirada lluviosa, mirándome con lástima la nuca desde esa puerta. Estás conforme ahora, le pregunté esa noche en el Akrópolis; antes le había explicado, a grandes rasgos, que lo que sucede es que a veces tengo arranques. Pero ella había vuelto a ser la rubiecita del Vodka, sonreía con perplejidad y no era necesario explicar nada.
Y así, durante todo el mes siguiente, el panorama general fue el mismo. Salvo los rubios, una noche. Y los negros. Porque la última noche, el Akrópolis parecía la Guerra de Secesión. Cuando me acostumbré a la rojiza ambigüedad de la boîte, vi hasta media docena de negros entre los muchos borrachos desconocidos, rubios, que llenaban las mesas generalmente vacías del Akrópolis. Salvo esto y salvo Baxter, todo igual. Baxter, cada día más brillante. Sobre todo esa noche. Su saxo, agresivo, modulando una matemática cenagosa, lasciva y eficaz.
—Echalo —le propuse a Griffiths.
Baxter acabó Take Five y cruzó hacia el bar. Yo aplaudí como un energúmeno. Griffiths me interrogaba con la mirada, entre el ruido de los aplausos y algunas aprobaciones en inglés, que, súbitamente, me explicaron la cantidad de borrachos raros que deambulaban esa noche por Barracas. Un barco norteamericano: su tripulación. Deus ex machina, murmuré maravillado, dejando de aplaudir.
—Cómo?
—Que lo echés.
Griffiths me miró como si yo hubiese dicho algo muy extraordinario. Riéndose, sacudía la cabeza. Yo dije que, de todos modos, alguna cosa íbamos a tener que hacer, porque hasta los mozos empezaban a darse cuenta. Y él, inconscientemente, miró hacia el bar.
—De qué —pregunto.
Cecilia, en el bar, hablaba con Baxter.
Me reí.
—No, Salieri. Qué les puede importar eso a los mozos, ni a nadie. Lo que medio mundo se palpita, en cambio, es que no sólo por ese lado te hacés el distraído. —Encendí un cigarrillo, el negro había dejado de sonreír. —Lo que ya notó hasta mi tía es que el rubiecito y vos nunca tocan juntos.
—Quién es Salieri —preguntó él, mecánicamente.
De pronto sentí que ya estaba comenzando a hartarme. Un amigo de Mozart, murmuré sin muchas ganas. Y de pronto me encontré diciéndole que haber nacido en New Orleans, y tocar tan mal, venía a ser más o menos como si a un organista le regalan la Catedral de Viena y él se pone a tirarle de la piola a la campana. E indignado de estar indignándome traté aún de sonreír con cinismo, mientras le decía que, encima, se llamaba Sebastian con acento en la primera a, como Bach. Por no hablar del otro nombre, que ya era directamente una locura, un chiste secreto de Dios. Y si no se daba cuenta de qué era lo que estaba pasando, no en el bar. Acá, adentro. En el Akrópolis o en Buenos Aires. O en el mundo. Y me planté la mano abierta a la altura de la solapa. O vaya a saber adentro de dónde carajo. Si era un árbol de Navidad o qué. Un árbol de Navidad, grité: si tenía las bolas de adorno. O por lo menos si no sabía qué fecha era hoy, y si para eso me había hecho gastar una semana de mi vida en la Biblioteca Lincoln y en la Embajada de su roñoso país, y pagar un diario podrido como si fuera la edición príncipe del Arcana Cælestia. Me levanté.
Nos miraban.
—Qué es lo que quiere —preguntó Griffiths a media voz.
—Ser negro. No mucho rato, eso sí. Lo que dura una escupida. Cosa de no tener después ningún cargo de conciencia. Y decile a Cecilia que me haga anotar la consumición —dije, y me fui.
Cuando estaba recogiendo el sobretodo, alguien me tomó del brazo. Pero no era Griffiths, era Cecilia.
—Te vas —dijo.
Me sentí inmensamente cansado.
—Tomá —le dije—. Dáselo.
Ella me miró; después miró el periódico, viejísimo, y volvió a mirarme como si yo estuviera al borde de un ataque de epilepsia. Un periódico en inglés, de 1917: hoy cumplía exactamente medio siglo. Cuatro grandes páginas del color de la arena, del día en que las prostitutas fueron expulsadas del Distrito y todas las orquestas de jazz de New Orleans, siguiendo sus carritos, improvisaron un blues que era una celebración de la vida y era una marcha fúnebre.
—Ahí tiene hasta el edicto original. Y la protesta.
Amarillenta la protesta, ajada, aduciendo las muchachas que si la prostitución era un mal, era, al menos, un mal decente. Y nuestro trabajo, Señor. Y también mucha alegría honrada a la hora de cantar y reír.
Fui hasta la puerta y me volví. Ella, con el periódico en la mano, tenía la misma cara de imbécil de siempre. Le quité el periódico de un manotón. Se oyó el saxo de Baxter.
—Mejor decile —y absurdamente agité el periódico mostrándoselo de lejos, roto como estaba, porque al quitárselo se rompió de viejo que era, o yo lo rompí adrede—. O mejor no le digas nada. Qué van a entender las mujeres.
Cecilia se adelantó un paso, con ese gesto que ponen cuando imaginan que el mundo necesita maternal ayuda. Después se quedó ahí, quieta, sin animarse a terminar el gesto. El piano. Un redoble. El piano. El saxo: su jadeo impuro. El saxo a goterones, dibujando pesadas flores sobre las paredes.
Yo me había quedado mirando con estupidez el diario.
—Mirá. Ve qué porquería cómo está —me oí decir y levanté la vista. Pero Cecilia se había puesto a mirar el suelo, rápidamente. O apretó los ojos como si le hubieran pisado un pie, o quisiera borrarme, borrarse ella de ahí adelante. Ahora improvisaba el cornudo de la batería.
Fango con mermelada, pensé. Y me reí solo: eso era de Thomas Mann, de La Montaña Mágica. Una tos como fango con mermelada.
Salí a la calle.
El aire frío de la noche casi me voltea. El diario lo tiré al charco ese que se forma junto al cordón de la vereda. Me sentí contento, libre: otro.
Entonces, cuando cruzaba, escuché la trompeta.
Hear me talkin’ to ya.
Un hilo de metal agudísimo y dorado traspasándome la nuca. O la espada incandescente de un ángel que era al mismo tiempo una palabra y un color. Irrumpió en la melodía y la clavó, como un alfiler de oro a una mariposa. Duró un segundo. Y se apagó, súbita. Pero no como se apaga un sonido; sino dejando un hueco, como desaparece un objeto. En el espacio vacío se oyó el piano, monocorde, y el susurro perplejo de los platos de bronce de la batería, su tamborileo livianísimo, como de lluvia sobre un papel de seda. Y de inmediato, soltándose, saltando hacia adelante como una espiral a la que se le corta el sostén que la mantuvo envuelta sobre sí misma, el hilo de metal de la trompeta, o la palabra dorada, de punta, perforando otra vez la melodía y haciéndola estallar como un globo. Los tres llamados siguientes sonaron, nítidos, en el borde mismo de aquello que decía Griffiths cuando hablaba de círculos. Hear me talkin’ to ya, decía, un círculo tocándose con otro y con otro y con otro, todos de distintos tamaños, de tal modo que casi no existen espacios entre círculo y círculo, porque siempre se puede dibujar uno más pequeño y a cada cual le ha sido destinado el suyo. Tal vez es fácil llegar al borde, y saltar de allí, pero quién vuelve. Escúcheme lo que le digo: ellos sí vuelven, y no siempre. Bolden saltó del suyo y acabó en el manicomio; andaba por las calles, hablando de muchachas. Muchas veces saltó, y también Bix, y contaban cosas de allá con la trompeta. Y si pudiera decir la Marcha, mostrarle a Paul cómo se encendieron por última vez los faroles rojos y obligarlo a seguirme por la calle funeral de New Orleans, yo también contaría cosas. Y Griffiths, en Barracas, buscó afanosamente el agujero de la empalizada por donde meter su corneta. Me reí solo en medio de la calle cuando Albertina Mac Kay, gran puta deslumbrante, riéndose también, blandió su revólver ante las narices de Lee Collins, su formidable calibre 38 especial cargado con balas dumdum. Todos aplaudieron en el Akrópolis. El piano, resistiéndose, intentaba mantener la cordura en un duro tempo cuatro por cinco, que no dejaba mover la trompeta de Griffiths, pero ya lo íbamos sacando de allí, y el primer ladrillazo de Daisy Parker, rebotando en un techo, anunció a medio Distrito que por ahí andaba su amante, Louis Armstrong, a quien recibió con una granizada de cascotes no bien asomó su redonda nariz por la esquina. Como todas las noches, nada menos que a Armstrong y a ladrillazos: eso es la otra cosa que yo le decía. Y la trompeta se agazapó, como para tomar impulso, dio tres toques idénticos a los del principio y, en el hueco, sólo quedó el piano, su tecleo empecinado y maquinal. Paul seguía del lado de Baxter. Me apoyé en una tapia, en Barracas: a esperar. Y en la mitad de un coro, una especie de flash, súbito, como en los tiempos en que hasta las baterías se afinaban, un redoble de pepitas de oro sobre los platillos quebrando el tiempo de Paul, abriendo una fisura por la que entraron juntos batería y trompeta entre una de aplausos y gritos e hilos dorados a fuego y patadas sobre el piso que hicieron asomar a sus ventanas a todas las muchachas del Distrito. Y un farol, rojo. Pero el saxo, entrando solapadamente detrás del piano, me hizo el efecto de una mano helada en el cuello, repitió con frialdad el tema de la trompeta y envolviéndose alrededor de la última nota de Griffiths tejió, provocativamente, un contrapunto que rescató al piano del incontrolado límite en que ahora se desbordaba la corneta del negro. Después, no sé. Me acuerdo de esferas encendiéndose y de palabras que no se pueden pronunciar con mis palabras, porque en algún momento, ya en el linde del último círculo que le estaba permitido, manoteando detrás de la húmeda malla con que el saxo envolvía las duras marcaciones del piano, reapareció, dorado y seco, el llamado de la trompeta. Y otra luz, roja. Y me pegué un puñetazo en la palma de la mano como quien piensa chupate esa mandarina o yo sabía que Dios no puede ser tan hijo de perra. Por más que el chico Baxter, su saxo, nos estuviera demostrando a Griffiths y a mí lo que, de cualquier modo, uno también ya sabía: que el negro no era ni la mitad de músico que Baxter; que, a partir de esa noche, Griffiths no volvería nunca más al Akrópolis. Y recordé los ojos de Cecilia una madrugada, su gesto de querer escupirme. Pero la trompeta del negro, ya al borde de su último círculo, describió una pirueta, se apoyó un segundo en el saxo y, aceptando el desafío, irrumpió en otras altas esferas de las que ya no se vuelve, improvisando una especie de fuga que me hizo abrir grandes los ojos en la noche atónita. Y me reí entre dientes. Y vi una catedral que era a la vez una respuesta y un conventillo, porque a quién se le puede ocurrir preguntarse qué está viendo. Cómo qué está viendo, amigo: la casa entre la niebla donde nació Bunk Johnson, taratá, Bunk Johnson que perdió los dientes, de viejo, y se quería matar dándose la cara contra las paredes, porque nadie en el mundo, sabe, nadie en el mundo puede soplar una trompeta sin dientes. Mi reino, o el de Dios Padre, por una dentadura, que del resto me encargo yo, de venir como antes por la calle Basin, soplando contra el mundo, tocando a muerte, parecidos a monos saltando entre los tachos de basura donde un chico que se llamará Israfel buscó algo para comer alguna noche y encontró su primera corneta, la de tocar una sola vez en la vida, y hoy se ha puesto a soplarla, hasta que amanezca, hasta que los angelitos de Botticelli, dándose palmadas en sus barrigas, caigan sobre Barracas desde un rajo del cielo. Esto era la otra cosa que yo le decía. Y el piano, por fin, dio tres acordes súbitos, a dos manos, y cambió de rumbo y se derrumbó por la bajada del puerto, ganado por el cuatro por cuatro y detrás de Griffiths. Y Griffiths, en Barracas, se arrodilló como quien habla con Dios y metió su trompeta por un agujero de la empalizada. Y la música y él cayeron del otro lado, en New Orleans. Y se encendieron todos los faroles rojos de las puertas de las muchachas. Y algunas tenían tipo español. Y otras eran criollas. Y otras blancas. Negras o blancas, pero todas con apostura de princesas en momentos de entrar en la Ópera, todas enamoradas de los trompetistas. Con diamantes en el pelo, como nueces. Y ellas habían puesto sus ropas de colores sobre los carritos y marchaban lentamente, mirando hacia adelante, por la calle Basin. Detrás quedaban todas las luces encendidas. Pero ninguna dio vuelta la cabeza. Y todas las orquestas de jazz de New Orleans, siguiendo sus carritos, tocaban para ellas.
Etiquetas: Lecturas
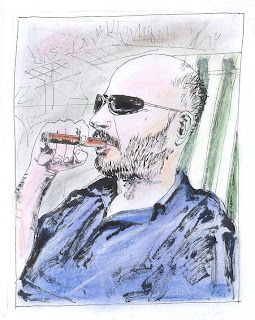







1 Comments:
Me gusta tu estilo, aunque sea joven... besos!
Publicar un comentario
<< Home